Cuando queremos adquirir un nuevo hábito, el objetivo es que sea duradero en el tiempo. En post de hoy hablaremos de cómo conseguirlo, es decir, cómo hacer para que aquellas buenas prácticas aisladas se transformen en un hábito.
- ¿Qué es un hábito?
- Pasos a seguir para la adquisición de un hábito
- Recomendaciones para tener éxito.
- La práctica.
¿Qué es un hábito?
Un hábito es un comportamiento que, a base de repetición, se interioriza como forma natural de comportamiento.
Adquirir un hábito requiere tiempo y práctica, enfocarte en corto, plantear metas alcanzables y realistas.
Por ejemplo, como te gustaría que tu hijo extrapolara los hábitos adquiridos en el campamento, lo ideal es que elijas por prioridad. Puedes intentar que alguna de esas nuevas prácticas, se transforme en un hábito.
Lo primero a tener en cuenta es que debemos ser realistas, es decir, debemos ser conscientes de que no podemos abarcarlo todo a la vez, pero sí podemos abarcar poco a poco.
Por ejemplo, si quieres empezar a cuidarte y no estás acostumbrado a hacer deporte, será mejor que comiences entrenando dos veces por semana, para luego ir aumentando, de esta forma, las probabilidades de éxito serán mayores y no te frustrarás por haber puesto objetivos prácticamente inalcanzables.
Cuando intentamos abarcar más de lo que estamos preparados psicológicamente, el objetivo puede tambalearse.
Pero en el caso de los niños es distinto, normalmente, no son ellos quienes deciden adquirir un hábito, sino que, poco a poco, a través de la educación y de los modelos, van adquiriendo ciertos hábitos. Los adultos les podemos guiar en este aprendizaje y fomentar la adquisición de determinados hábitos.
Te vamos a poner un ejemplo de los hábitos en los niños: Si tu hijo ha sido más autónomo y responsable con sus cosas, ha hecho su cama, guardado su ropa, etc. a lo largo de su estancia en el campamento de verano, lo ideal sería que esos hábitos los extrapolara al día a día, pero no podemos pretender que al llegar a casa esos hábitos estén cien por cien adquiridos, recuerda que el lugar en el que se desarrolle el hábito también influye. Por ejemplo, en el campamento todos los niños lo hacían, pero en casa está él solo y es sólo su responsabilidad.
Pasos a seguir para adquirir un hábito.
La adquisición de un hábito constituye el aprendizaje de una nueva conducta, una nueva forma de comportamiento. Por lo tanto, requiere un proceso de aprendizaje.
Ahora te mostramos los pasos a seguir para adquirir un hábito:
- Elegir la práctica que quieres que se convierta en un hábito.
- Planificar cuándo se va a llevar a cabo la práctica.
- Practicar, practicar y practicar. Como te decíamos antes, la adquisición de un nuevo hábito requiere tiempo y práctica.
| Recuerda: para realizar cambios, es recomendable ir poco a poco. No podemos pretender adquirir todos los hábitos deseables “de golpe”. Planifica, sirve de modelo y fomenta la práctica. |
Recomendaciones para tener éxito.
Te dejamos algunas recomendaciones que harán de esa adquisición todo un éxito:
- Asociar la práctica a algo positivo, es decir, rodea a tu hijo de estímulos que le motiven a llevar a cabo la práctica.
- Reforzar a tu hijo cuando realice esa práctica.
- Felicítale cuando consiga el objetivo, si puedes hacerlo delante de otras personas, ¡mucho mejor! El refuerzo social es muy poderoso.
- Ayudarle o “dale un empujoncito”. Cuando veas que está más cansado, que no tiene ganas, etc. Comprende que está en pleno proceso de aprendizaje.
- Mantener el objetivo en el tiempo.
- ¡Enhorabuena, ya tiene el hábito adquirido!
La práctica.
¡Vamos a poner todo esto en práctica con un ejemplo y siguiendo los pasos y las recomendaciones!
- Que: Me gustaría que mi hijo adquiriera el hábito de hacerse la cama.
- Cuando: Todos los días antes de desayunar, en caso de que decida hacer la cama, podrá elegir el desayuno.
- Refuerzo: En caso de que cumpla el objetivo satisfactoriamente le felicitaré.
- Ayudarle: Si está algo cansado o intentando escurrir el bulto intentaré motivarle y ayudarle a conseguirlo e incluso ayudarle un poco.
- Práctica: Una vez vea que la conducta se va interiorizando y automatizando, iré poco a poco dejando de supervisar que esté cumpliéndolo y, en caso de que algún día no lo haga continuaré reforzando.
Muchas veces pensamos que adquirir un hábito es muy complicado, y si, tiene su parte de complicación, sobre todo dependiendo del hábito a conseguir.
Pero si sabes cómo hacerlo y te planificas, ¡verás como tu hijo lo consigue!
¿Te animas a probar la práctica de una conducta para transformarla?
¡Te deseamos mucha suerte!



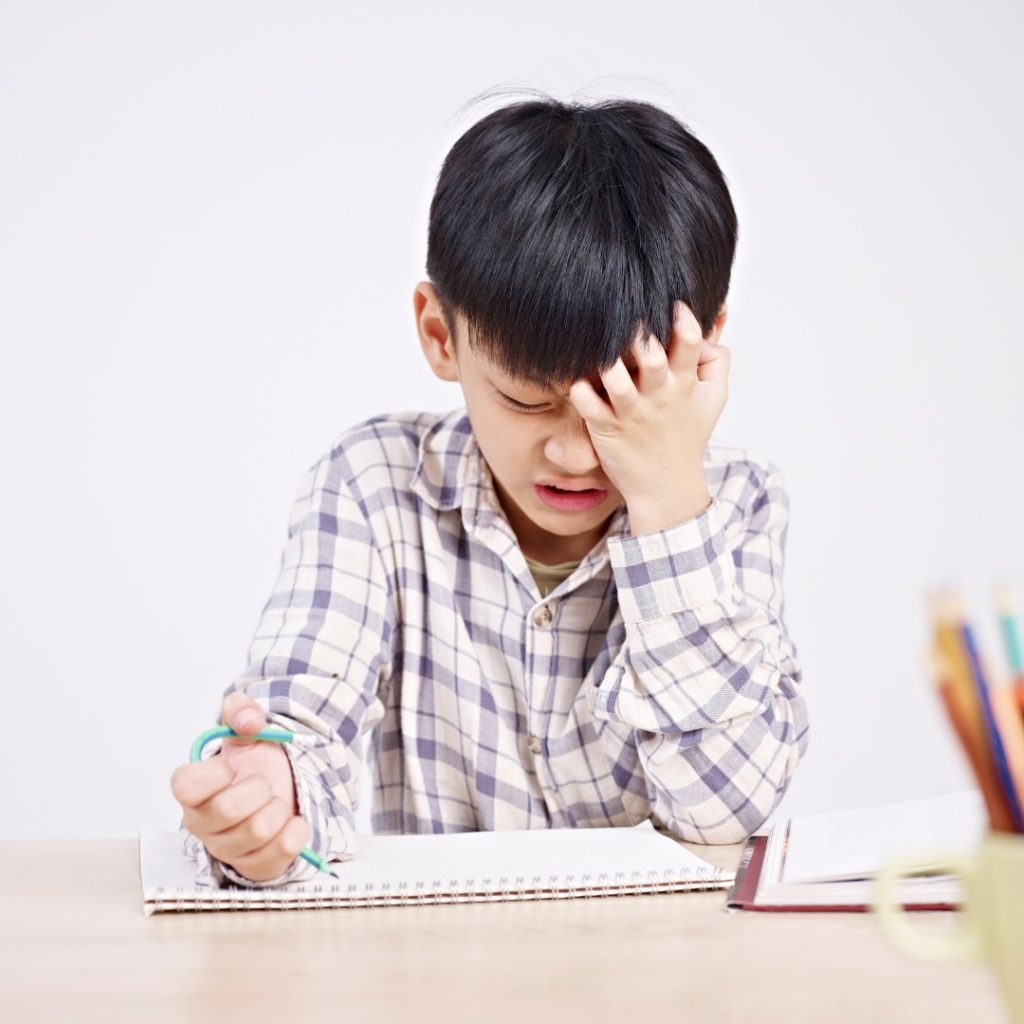







Comentarios recientes